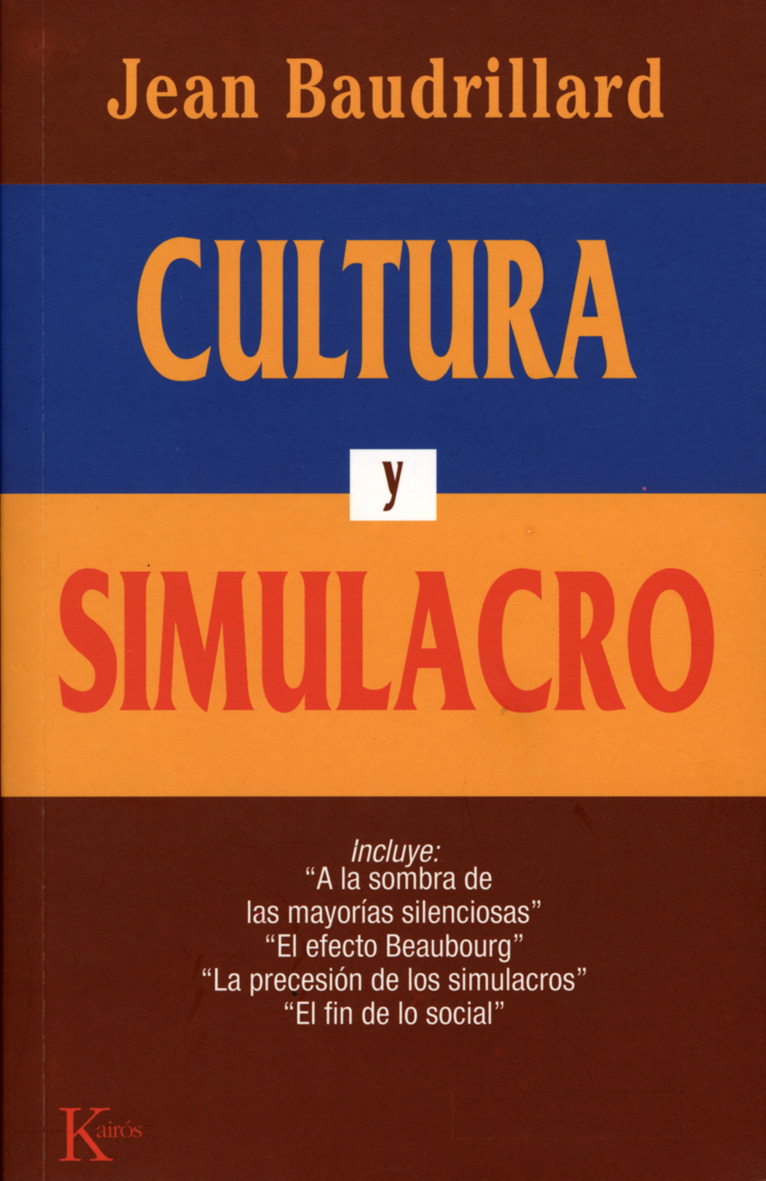Cuando, a finales del 2016, el diccionario Oxford eligió post-truth como palabra del año, su alternativa en español, posverdad,
se incorporó rápidamente a nuestra lengua para nombrar a un fenómeno
que muchos contemplábamos perplejos. La lengua suele ser muy precisa y
aquí el prefijo post- no encierra su sentido habitual de posterioridad, como sí ocurre en posguerra,
sino que da el sentido de superación del concepto designado, la
verdad, que pasa a considerarse irrelevante o carente de importancia. Es
lo mismo que sucede, por ejemplo, con la voz posindustrial,
que define el periodo en el que la gran industria continúa, pero ha
sido desplazada o ha perdido relevancia frente a otro sector, el de las
tecnologías. Y es aquí donde uno debe comenzar a preguntarse qué es lo que ha desplazado a la verdad.
Los expertos lo achacan a la fuerza que han tomado en nuestro mundo las
emociones frente a la objetividad de los hechos, pero ¿cómo hemos
llegado hasta aquí?
Conviene señalar que la posverdad es algo
distinto de la mentira. La mentira, como dice el filósofo americano
David Livingstone Smith, es una habilidad que crece en lo más profundo de uno mismo.
Es un factor evolutivo ventajoso, que siempre ha estado entre nosotros.
La posverdad, sin embargo, no es tanto una presentación falseada de una
manera simplista de los hechos como un aprovechamiento descarnado de la
actitud acrítica que tiene el sujeto receptor del mensaje, al que no le
importa que le distorsionen la realidad porque ya hace tiempo que no
espera la verdad del emisor. El sujeto receptor es un descreído que se ha rendido ante la manipulación de la realidad.